-
Formación introductoriaFormación completaCursos temáticos
Tiroides: entre el reloj interno y el ritmo emocional
La tiroides regula silenciosamente funciones vitales en nuestro cuerpo, pero ¿y si también regulara emociones que no supimos manejar a tiempo?
Este artículo propone una mirada integradora sobre las alteraciones tiroideas, explorando su posible vínculo con la percepción del tiempo, la adaptación al cambio y el estrés sostenido.
La tiroides, mucho más que una glándula
A simple vista, la tiroides es una pequeña glándula con forma de mariposa situada en la base del cuello. Pero su tamaño no refleja su importancia: regula funciones vitales como el metabolismo, la temperatura corporal, el ritmo cardíaco, el apetito (Walczak y Sieminska, 2021)[1] y los niveles de energía.
Produce dos hormonas esenciales —T3 (triyodotironina) y T4 (tiroxina)— que actúan como mensajeras químicas para casi todos los sistemas del cuerpo. Si su producción se altera, toda la sinfonía interna se puede desafinar.
Cuando funciona correctamente, mantiene un equilibrio entre aceleración y descanso, actividad y reposo. Pero cuando ese equilibrio se rompe, el cuerpo reacciona (Meikle, 2004)[2]: puede ralentizarse (hipotiroidismo) o acelerarse (hipertiroidismo), reflejando un desajuste que va más allá de lo fisiológico.
La tiroides es, en definitiva, una orquestadora silenciosa de nuestro ritmo vital (Bauer, et al, 2002) [3].
Los síntomas: un puente entre lo visible y lo invisible
Los síntomas no aparecen porque sí. Aunque a veces no tengan una causa física clara, siempre son una señal que podemos observar, sentir y atender.
Desde este punto de partida, es posible abrirnos a una comprensión más profunda: ¿qué quiere decirnos el cuerpo a través de esta manifestación? ¿Qué sentido simbólico podría tener?
El doctor Georges Van der Wee, especialista en medicina psicosomática[4] (Berrocal Montiel, et al, 2016), sostiene que los síntomas no solo reflejan un desequilibrio orgánico, sino también una tensión emocional o un conflicto interno no resuelto.
Además, desde la perspectiva de la psicología junguiana, los síntomas poseen una cualidad simbólica y transformadora: actúan como puentes hacia aspectos no desarrollados de la psique y funcionan como mensajeros del inconsciente, invitando a la integración de contenidos internos excluidos o no reconocidos.
Abordar un síntoma de forma integral implica mirar más allá de lo evidente. Solo así es posible restablecer un equilibrio interno que favorezca el bienestar físico y emocional.
El silencio emocional: cuando la voz se guarda
La tiroides está ubicada en la misma zona donde está la laringe. El cartílago tiroides actúa como protector de las cuerdas vocales y la laringe, mientras que la tiroides, al estar adyacente, puede afectar estas estructuras si aumenta de tamaño.
Así, la tiroides y los órganos del habla mantienen una relación simbiótica donde la anatomía, la inervación compartida y el equilibrio hormonal son cruciales para la fonación y la comunicación efectiva.
Asimismo, según la filosofía del yoga y las tradiciones energéticas orientales, en esa zona se ubica el chakra laríngeo (Vishuddha), un centro vinculado a la comunicación, la autoexpresión y la autenticidad.
No es casual que muchas personas con alteraciones tiroideas (Nam, et al, 2015)[5] describan un “nudo en la garganta” (Burns y Timon, 2007)[6], la sensación de “no poder tragar” ciertas situaciones o de “quedarse sin voz” en momentos clave de su vida.
Las disfunciones tiroideas suelen aparecer en personas que sienten que no pueden expresar sus necesidades (Willems, et al, 2023)[7], deseos o límites. Callan para no herir. Se adaptan para no ser juzgadas. Tragan emociones por miedo a ser rechazadas.
Pero todo eso que no se dice no desaparece. Se guarda, se encapsula, y el cuerpo lo termina diciendo.
El ritmo vital
Cada síntoma tiene una historia. En el caso de la tiroides, suele estar relacionada con nuestra vivencia del tiempo: cómo lo sentimos, cómo lo habitamos o cómo intentamos manipularlo sin darnos cuenta.
¿A qué se debe esto? La glándula tiroides regula el metabolismo (Mullur, et al, 2014)[8], es decir, el ritmo con el que el cuerpo convierte energía y realiza funciones vitales. Este ritmo se puede asociar simbólicamente con cómo “transitamos” el tiempo: ¿vivimos acelerados o ralentizados? ¿Estamos siempre por delante o intentando congelar lo que ya no funciona?
En tal sentido, su simbología parece expresar un conflicto con el movimiento de la vida, es decir, el miedo a que las cosas cambien o a que no cambien nunca.
El hipertiroidismo impulsa el metabolismo
En el plano simbólico, el exceso de hormona tiroidea puede expresar un intento inconsciente de acelerar la vida, de escapar de algo o de evitar estar presentes. Como si el cuerpo quisiera huir hacia adelante
Las personas con esta condición a menudo relatan ansiedad, hiperactividad[9] (Voelker, 2024) o agotamiento por sobreexigencia: cuestiones que pueden relacionarse con el miedo al cambio, al vacío o a la pérdida de control.
El hipotiroidismo enlentece los procesos
Se manifiesta en un estado de baja energía (Wilson, et al, 2021)[10], donde cuesta activarse o mantener el ritmo cotidiano. Desde una mirada simbólica, un metabolismo enlentecido puede estar asociado al deseo inconsciente de retener el pasado, evitar el movimiento o resistirse a lo nuevo.
Esto suele aparecer en etapas donde la persona se aferra a relaciones, roles o estructuras que ya no resuenan con su proceso de crecimiento.
Aunque estas reacciones no son voluntarias, pueden ofrecernos pistas valiosas: ¿de qué intento huir o qué me resisto a soltar?
Demasiado rápido o demasiado lento: el lenguaje del desajuste
El hipertiroidismo acelera. El hipotiroidismo frena.
La tiroides es como un metrónomo biológico que se altera cuando nuestra percepción del tiempo se distorsiona. Cuando nos aferramos al pasado o esperamos que el futuro nos salve, dejamos de estar presentes. Y cuando no estamos presentes, el cuerpo reacciona.
El reloj interno como unidad de medida
Decía San Agustín ¿Dónde mido el tiempo si no es en mí mismo?
La forma en que sentimos el paso del tiempo es profundamente subjetiva y cuando nuestras emociones están bloqueadas, el tiempo se distorsiona. Parece que todo se detiene o que todo se nos viene encima.
Podemos dejarnos dominar por la situación o asumir un rol activo en su resolución. Mirar hacia adentro, a nuestras verdaderas emociones, es el primer paso.
- ¿Qué experiencia vivida no pude aceptar y hoy intento controlar a través del tiempo?
- ¿A quién estoy siendo fiel al no permitirme avanzar o soltar?
- ¿Qué parte de mí aprendió que debía callar para no perder la aceptación?
- ¿Qué historia de mi infancia o de mi familia puede estar condicionando la manera en que enfrento los cambios?
- ¿Qué miedo oculto me lleva a resistirme al movimiento natural de la vida?
«La vida es un proceso de transformación constante. Aferrarse a lo que fue es lo que más nos duele.»
Jorge Bucay
Herencias emocionales: la glándula habla por el linaje
No solo reaccionamos ante lo que vivimos. Muchas veces, nuestro cuerpo responde también a historias que no son del todo nuestras.
La ciencia ya ha reconocido la influencia de la carga genética y epigenética (Hasham y Tomer, 2012)[11] en la aparición de enfermedades tiroideas, pero ¿qué hay del peso emocional que también se transmite?
En muchas familias con antecedentes de disfunción tiroidea, se repiten experiencias (Przybylik-Mazurek, et al 2011)[12] marcadas por el miedo a perder, la necesidad de control, el esfuerzo por sostener lo insostenible o la dificultad para expresar lo que verdaderamente se siente.
El cuerpo puede heredar la memoria de una abuela que, tras una gran pérdida, deseó que el tiempo se detuviera para no tener que enfrentar la ausencia. O de un padre que reprimió durante años su enojo y su necesidad de expresarse con tal de sostener la armonía familiar.
Esas experiencias traumáticas pueden traducirse en tendencias de comportamiento o patrones de conducta en los descendientes, los cuales pueden ser a su vez un factor de riesgo a la hora de desencadenar un proceso de enfermedad.
Como si la tiroides dijera, en nombre del árbol familiar: “lo que no pudiste soltar, lo estoy tratando de procesar yo”.
Reconocer estas historias no implica culpar a nadie. Todo lo contrario: es una invitación a soltar, a permitirnos vivir con una libertad que quizás quienes nos precedieron no pudieron permitirse. Y, al hacerlo, devolverle a nuestro cuerpo el equilibrio que tanto busca.
Volver al presente donde el cambio es posible
La tiroides no solo regula nuestros ritmos internos. También nos muestra, con su lenguaje biológico, cuándo esos ritmos se han descompasado con la vida que queremos vivir.
Sus síntomas no están en guerra con nosotros. Son una brújula corporal que más allá de indicarnos un desequilibrio fisiológico, están expresando algo más sutil: nuestras tensiones frente al paso del tiempo, el miedo al cambio, la necesidad de controlar lo que no podemos, o el deseo inconsciente de detener o acelerar ciertas etapas de nuestra vida.
A veces, intentamos detener el tiempo para no perder lo que amamos. O acelerarlo para huir de lo que nos duele. Pero en ambos casos, dejamos de habitar el único espacio donde el bienestar es posible: el presente.
La sanación comienza cuando dejamos de esperar soluciones en un futuro incierto y empezamos a mirar lo que sí podemos hacer aquí y ahora. Cuando nos atrevemos a soltar la falsa seguridad de lo conocido y damos un paso, aunque sea pequeño, hacia lo auténtico.
Si quieres seguir profundizando sobre este tema, puedes acceder a este material en nuestro canal de Spotify y de YouTube:
Enric Corbera explora cómo nuestras emociones, creencias y lealtades familiares influyen en el cuerpo, y cómo interpretar sus señales mejora nuestra salud y bienestar
En este vídeo, Enric y David Corbera comparten algunas bases científicas que demuestran la interrelación mente-cuerpo y diferentes claves para comprender cómo podemos favorecer nuestra salud a través del autoconocimiento y la coherencia emocional.
Si quieres conocer más acerca del método de la Bioneuroemoción y cómo aplicarlo en tu vida para aumentar tu bienestar emocional, síguenos en nuestras redes sociales: YouTube, Instagram, Facebook, X y LinkedIn.
Comparte en los comentarios si te ha resultado interesante este artículo y compártelo con quien creas que le puede resultar útil esta información. ¡Gracias por tu interés!
Referencias Bibliográficas:
[1] Walczak, K., & Sieminska, L. (2021). Obesity and Thyroid Axis. International journal of environmental research and public health, 18(18), 9434. https://doi.org/10.3390/ijerph18189434
[2] Meikle A. W. (2004). The interrelationships between thyroid dysfunction and hypogonadism in men and boys. Thyroid : official journal of the American Thyroid Association, 14 Suppl 1, S17–S25. https://doi.org/10.1089/105072504323024552
[3] Bauer, M., Heinz, A., & Whybrow, P. C. (2002). Thyroid hormones, serotonin and mood: of synergy and significance in the adult brain. Molecular psychiatry, 7(2), 140–156. https://doi.org/10.1038/sj.mp.4000963
[4] Berrocal, Carmen, Fava, Giovanni A., & Sonino, Nicoletta. (2016). Contribuciones de la Medicina Psicosomática a la Medicina Clínica y Preventiva. Anales de Psicología, 32(3), 828-836. https://dx.doi.org/10.6018/analesps.32.3.219801
[5] Nam, I. C., Choi, H., Kim, E. S., Mo, E. Y., Park, Y. H., & Sun, D. I. (2015). Characteristics of thyroid nodules causing globus symptoms. European archives of oto-rhino-laryngology : official journal of the European Federation of Oto-Rhino-Laryngological Societies (EUFOS) : affiliated with the German Society for Oto-Rhino-Laryngology – Head and Neck Surgery, 272(5), 1181–1188. https://doi.org/10.1007/s00405-015-3525-9
[6] Burns, P., & Timon, C. (2007). Thyroid pathology and the globus symptom: are they related? A two year prospective trial. The Journal of laryngology and otology, 121(3), 242–245. https://doi.org/10.1017/S0022215106002465
[7] Willems, J. I. A., van Twist, D. J. L., Peeters, R. P., Mostard, G. J. M., & van Wijngaarden, R. F. A. T. L. (2023). Stress-Induced Graves Disease: Spontaneous Recovery After Stress Relief. Journal of the Endocrine Society, 8(1), bvad157. https://doi.org/10.1210/jendso/bvad157
[8] Mullur, R., Liu, Y. Y., & Brent, G. A. (2014). Thyroid hormone regulation of metabolism. Physiological reviews, 94(2), 355–382. https://doi.org/10.1152/physrev.00030.2013
[9] Voelker R. (2024). What Is Hyperthyroidism?. JAMA, 331(16), 1426. https://doi.org/10.1001/jama.2023.26581
[10] Wilson, S. A., Stem, L. A., & Bruehlman, R. D. (2021). Hypothyroidism: Diagnosis and Treatment. American family physician, 103(10), 605–613.
[11] Hasham, A., & Tomer, Y. (2012). Genetic and epigenetic mechanisms in thyroid autoimmunity. Immunologic research, 54(1-3), 204–213. https://doi.org/10.1007/s12026-012-8302-x
[12] Przybylik-Mazurek, E., Pach, D., Kuźniarz-Rymarz, S., Tracz-Bujnowicz, M., Szafraniec, K., Skalniak, A., Sowa-Staszczak, A., Piwońska-Solska, B., & Hubalewska-Dydejczyk, A. (2011). Positive family history of thyroid disease as a risk factor for differentiated thyroid carcinoma. Polskie Archiwum Medycyny Wewnetrznej, 121(12), 441–446.
Diplomado en Bioneuroemoción®
Escribe tu comentario Cancelar la respuesta
+34 935 222 500
Déjanos un mensajeEscribir mensaje-
- ¡Mensaje enviado!Gracias por tu mensaje.
Te daremos una respuesta en 24 - 48h
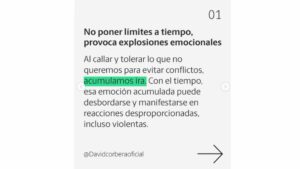
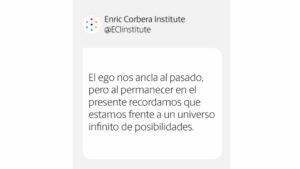





Excelente sumamente claro !!
El Artículo es súper interesante