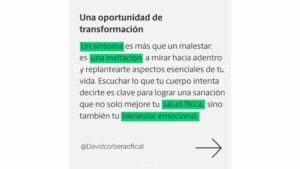-
Formación introductoriaFormación completaCursos temáticos
Acné: la piel como escenario de batallas internas
Algunos síntomas aparecen en la superficie, pero se gestan mucho más adentro. Aunque lo notamos en el rostro, el acné no habla solo de la piel.
¿Qué historia está queriendo contarnos este síntoma? Este artículo te invita a mirar más allá de lo visible, hacia lo que también necesita salir a la luz.
Cuando la piel habla
El acné es una de las afecciones cutáneas más comunes en todo el mundo. Se estima que afecta a más del 85 % de los adolescentes (Tan y Bhate, 2015)[1] y también a una parte considerable de los adultos.
Sus formas de manifestarse son variadas, al igual que sus causas (Heng y Chew, 2020)[2], que suelen ser multifactoriales: cambios hormonales, predisposición genética, alimentación, medicamentos, cuidado de la piel, entre otros factores.
En la mayoría de los casos, el tratamiento dermatológico (Fox, et al. 2016)[3] ofrece alivio, mejora la apariencia y reduce las molestias físicas. Y es fundamental contar con una atención médica adecuada que contemple la dimensión fisiológica del síntoma.
Muchos tratamientos se enfocan en mejorar esa superficie: aliviar la inflamación, limpiar los poros, restaurar el equilibrio dérmico.
Acné: un puente entre lo biológico y lo emocional
A veces la piel sigue hablando, incluso cuando el tratamiento parece cubrir todos los frentes visibles, o aparecen recaídas sin una causa aparente. En esos momentos, vale la pena preguntarse si hay algo más que también está pidiendo ser atendido.
Y es ahí donde empezamos a intuir que la piel, además de protegernos como el órgano más extenso de nuestro cuerpo, también puede estar hablando por nosotros. Porque así como las emociones afectan la digestión, el sueño o la tensión muscular, también pueden influir sobre nuestra piel (Chiu et al. 2003)[4].
Este artículo no busca reemplazar ninguna mirada médica, al contrario: propone complementarla. Porque, además de lo biológico, también somos historia, emociones y vivencias. Y la piel, que nos recubre por fuera, puede ser un reflejo sutil de lo que aún no se ha expresado por dentro.
El espejo incómodo de la adolescencia
La adolescencia es una etapa de transición emocional, de redefinición del yo, de búsqueda de validación externa. No sorprende que el acné encuentre terreno fértil (Revol et al. 2015)[5] en esos años de transformación física y emocional.
El rostro, como zona más visible, se convierte en el escenario principal donde se libra la batalla entre la imagen que mostramos y la que creemos que deberíamos tener. Cada lesión se vive como una amenaza a la aceptación, al deseo de pertenecer, al valor personal.
Pero aunque el foco suele estar puesto en la estética, el impacto es mucho más profundo. El acné puede afectar la autoestima (Acosta-Rosero et al. 2024)[6], generar vergüenza, y despertar pensamientos como «no soy suficiente» (Hosthota et al. 2016)[7] o «así nadie me va a querer».
Ese dolor no se borra con una crema. Porque lo que duele no es solo el síntoma, sino lo que creemos que dice de nosotros.
Miedo a ser visto
Las marcas visibles se pueden volver una excusa para evitar ser mirados (Gieler et al. 2015)[8]. Porque lo que nos molesta más allá de las lesiones es la idea de estar «manchado», de no encajar, de quedar expuestos.
Cuanto más valoramos la aceptación externa, más frágiles nos sentimos si algo escapa a nuestro control. Y el rostro, esa parte tan expuesta de nuestro cuerpo, se vuelve escenario de todas nuestras inseguridades.
Esto no ocurre por superficialidad. Tiene raíces más profundas: el miedo a decepcionar, la necesidad de mantener una imagen «correcta» para sentirnos dignos de pertenecer.
El acné, entonces, no es solo una preocupación estética, es una herida en la identidad (Lucas y Ojha, 1963)[9]. Una que no solo se ve, sino que se siente. Y que nos lleva a escondernos cuando en realidad lo que más anhelamos es ser vistos.
«La vulnerabilidad no es ganar o perder. Es tener el coraje de mostrarse cuando no se puede controlar el resultado.»
Brené Brown
Lo que la piel esconde con el acné
Muchas veces, detrás del acné (Samuels et al. 2020)[10] hay una necesidad inconsciente de protegerse. De evitar ciertas miradas, de callar algo que no sabemos cómo expresar.
La evitación social (Thomas, 2004)[11] no siempre es una decisión consciente. A veces se vuelve un hábito aprendido: postergar encuentros, apagar la cámara, bajar la cabeza.
Desde este lugar, el acné es el resultado de una estrategia emocional (Pagliarello et al. 2015)[12]. Porque quedar en segundo plano puede parecer una forma de protegerse del juicio, del rechazo, o de una sensación de vulnerabilidad que cuesta sostener.
Vivir escondiéndose también duele
n el fondo, no queremos desaparecer, queremos mostrarnos sin sentirnos expuestos, vincularnos sin miedo a ser juzgados, sin tener que esconder nuestras marcas.
Como plantea Eric Berne, creador del análisis transaccional: “La necesidad de reconocimiento es una de las más profundas del ser humano”. Incluso un rechazo puede ser preferible al vacío de la indiferencia, porque valida nuestra existencia dentro del grupo.
Desde esta perspectiva, el acné también podría actuar como una forma inconsciente de asegurarse una “caricia negativa”, una manera de seguir siendo visto, incluso si eso duele. Y a veces, ese patrón no nace de nosotros, sino de una herida que el sistema familiar aún no pudo nombrar.
La marca del linaje
El acné no siempre nace en el presente (Jović et al. 2017)[13]. A veces, es la expresión visible de historias invisibles: herencias emocionales que moldean nuestra relación con la imagen, la exposición y el derecho a mostrarnos tal como somos.
No heredamos el síntoma, pero sí podemos heredar creencias: «mejor no sobresalgas», «lo importante es lo que los demás piensen», «no seas vanidoso», «no llames la atención». Y la piel, como frontera entre el mundo interno y externo, absorbe esas tensiones.
En algunos casos, destacar puede haberse sentido como una traición al sistema familiar. Como si brillar fuera una amenaza. Y entonces, aprendemos a ceder espacio, a replegarnos, a no incomodar.
Pero repetir historias no siempre es fidelidad. A veces, honrar nuestro linaje es permitirnos vivir de otra manera.
Lo que no se dice, se muestra
El acné puede generar frustración, rechazo, incluso autoagresión. Pero también puede ser una oportunidad para preguntarnos: ¿qué estoy intentando proteger? ¿A qué le tengo miedo? ¿Por qué me cuesta mostrarme tal como soy?
Tal vez esas respuestas no se originan solo en nosotros, sino en historias antiguas que aún resuenan en nuestra piel.
Sanamos cuando nos mostramos
Cuando intentamos combatir el acné desde la lucha, solemos enfocarnos en lo visible: la dieta, la crema, la rutina de cuidado. Y aunque todo eso es importante, muchas veces olvidamos lo invisible: la relación que tenemos con nosotros mismos, con nuestra imagen (Tan, 2004)[14] y con nuestras emociones heredadas.
Sanar es dejar de esconderse. Es dejar de pedirle a la piel que nos represente a la perfección y empezar a mirarla como una aliada que expresa lo que aún no supimos decir.
Tal vez, el primer paso no sea tapar la marca, sino preguntarnos qué historia quiere mostrarnos. Qué parte de nosotros necesita ser aceptada. Qué herida está lista para transformarse en puerta.
Recursos para acompañar el proceso emocional que devela el acné
- Fortalecer la autoestima: no desde afirmaciones vacías, sino desde el compromiso de tratarnos con amabilidad incluso en nuestros días más inseguros.
- Soltar la imagen idealizada: esa versión perfecta e inalcanzable que solo alimenta el juicio y la comparación.
- Reconocer los beneficios ocultos del síntoma: ¿en qué medida el acné me ha protegido de estar expuesto? ¿Qué miedo me ayuda a enfrentar?
- Habitar la incomodidad: porque lo incómodo, aunque moleste, es una señal de que algo está cambiando.
La verdad debajo de la piel
Muchas veces el rechazo que sentimos no es solo hacia nosotros mismos, sino hacia historias de amor, de sobreprotección, de exigencias que nos han moldeado. Y es más fácil odiar un granito que enfrentar la complejidad de todo lo que representa.
La piel puede volverse un campo de batalla. Pero también puede transformarse en un puente que nos conecta con nuestra historia, con nuestras emociones y con ese deseo profundo de mostrarnos al mundo sin temor.
No se trata de gustarle a todos. Se trata de gustarnos lo suficiente como para dejar de escondernos. Porque cuando dejamos de ocultarnos, la piel ya no necesita hablar por nosotros.
Si quieres seguir profundizando sobre este tema, puedes acceder a este material en nuestro canal de Spotify y de YouTube:
En este pódcast, Enric Corbera reflexiona sobre la adolescencia como un proceso de individuación: una etapa clave para separarse emocionalmente de los padres, construir una personalidad propia y aprender a relacionarse con el mundo desde la autonomía.
En este video, David Corbera analiza los ambientes y estrategias emocionales que pueden estar incidiendo en el síntoma del acné, sabiendo que nuestro estrés también juega un papel fundamental en su desarrollo.
Si quieres conocer más acerca del método de la Bioneuroemoción y cómo aplicarlo en tu vida para aumentar tu bienestar emocional, síguenos en nuestras redes sociales: YouTube, Instagram, Facebook, X y LinkedIn.
Comparte en los comentarios si te ha resultado interesante este artículo y compártelo con quien creas que le puede resultar útil esta información. ¡Gracias por tu interés!
Referencias Bibliográficas:
[1] Tan, J. K., & Bhate, K. (2015). A global perspective on the epidemiology of acne. The British journal of dermatology, 172 Suppl 1, 3–12. https://doi.org/10.1111/bjd.13462
[2] Heng, A. H. S., & Chew, F. T. (2020). Systematic review of the epidemiology of acne vulgaris. Scientific reports, 10(1), 5754. https://doi.org/10.1038/s41598-020-62715-3
[3] Fox, L., Csongradi, C., Aucamp, M., du Plessis, J., & Gerber, M. (2016). Treatment Modalities for Acne. Molecules (Basel, Switzerland), 21(8), 1063. https://doi.org/10.3390/molecules21081063
[4] Chiu, A., Chon, S. Y., & Kimball, A. B. (2003). The response of skin disease to stress: changes in the severity of acne vulgaris as affected by examination stress. Archives of dermatology, 139(7), 897–900. https://doi.org/10.1001/archderm.139.7.897
[5] Revol, O., Milliez, N., & Gerard, D. (2015). Psychological impact of acne on 21st-century adolescents: decoding for better care. The British journal of dermatology, 172 Suppl 1, 52–58. https://doi.org/10.1111/bjd.13749
[6] Acosta-Rosero, J. V., Narváez-Guerrero, K. M., & Sevillano-Stevez, A. S. (2024). Acné como factor influyente en autoestima y autoconcepto en adolescentes [Acne as an influencing factor on self-esteem and self-concept in adolescents]. Sanitas. Revista Arbitrada De Ciencias De La Salud , 3(especial), 67-73. https://doi.org/10.62574/es2vfe95
[7] Hosthota, A., Bondade, S., & Basavaraja, V. (2016). Impact of acne vulgaris on quality of life and self-esteem. Cutis, 98(2), 121–124.
[8] Gieler, U., Gieler, T., & Kupfer, J. P. (2015). Acne and quality of life – impact and management. Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology : JEADV, 29 Suppl 4, 12–14. https://doi.org/10.1111/jdv.13191
[9] LUCAS, C. J., & OJHA, A. B. (1963). Personality and acne. Journal of psychosomatic research, 7, 41–43. https://doi.org/10.1016/0022-3999(63)90050-3
[10] Samuels, D. V., Rosenthal, R., Lin, R., Chaudhari, S., & Natsuaki, M. N. (2020). Acne vulgaris and risk of depression and anxiety: A meta-analytic review. Journal of the American Academy of Dermatology, 83(2), 532–541. https://doi.org/10.1016/j.jaad.2020.02.040
[11] Thomas D. R. (2004). Psychosocial effects of acne. Journal of cutaneous medicine and surgery, 8 Suppl 4, 3–5. https://doi.org/10.1007/s10227-004-0752-x
[12] Pagliarello, C., Di Pietro, C., & Tabolli, S. (2015). A comprehensive health impact assessment and determinants of quality of life, health and psychological status in acne patients. Giornale italiano di dermatologia e venereologia : organo ufficiale, Societa italiana di dermatologia e sifilografia, 150(3), 303–308.
[13] Jović, A., Marinović, B., Kostović, K., Čeović, R., Basta-Juzbašić, A., & Bukvić Mokos, Z. (2017). The Impact of Pyschological Stress on Acne. Acta dermatovenerologica Croatica : ADC, 25(2), 1133–1141.
[14] Tan J. K. (2004). Psychosocial impact of acne vulgaris: evaluating the evidence. Skin therapy letter, 9(7), 1–9.
Diplomado en Bioneuroemoción®
+34 935 222 500
Déjanos un mensajeEscribir mensaje-
- ¡Mensaje enviado!Gracias por tu mensaje.
Te daremos una respuesta en 24 - 48h